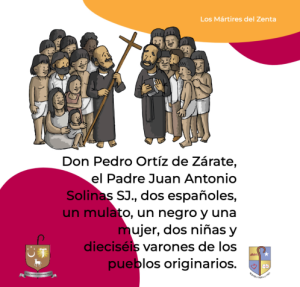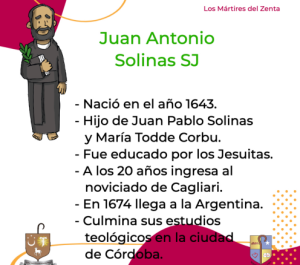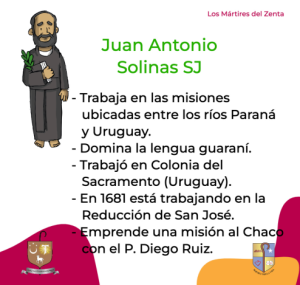Resumen de la Obra de Mons. Salvatore Bussu «Martiri Sensa Altare», realizada por el Pbro. Dr. Miguel Antonio Barriola para el Obispado de la Nueva Orán y el Obispado de Jujuy. – 2003.
Fuente: www.martiresdelzenta.org
I. Orígenes diferentes unificados finalmente en Cristo
Por nacionalidad y estilo de vida fueron muy diversas las trayectorias de Don Pedro Ortiz de Zárate y del P. Juan Antonio Solinas.
El primero, nació en Argentina, formó un hogar, siendo padre de dos hijos y encomendero. Sólo después de su viudez, se orientó decididamente al sacerdocio.
El segundo, oriundo de la mediterránea Cerdeña, educado desde temprana edad por los jesuitas y, desde muy joven, miembro de la ilustre orden de S. Ignacio.
La común entrega a la evangelización de las difíciles tribus chaqueñas, hará convergir el celo misionero de ambos apóstoles hasta el derramamiento de la propia sangre, por amar más la unión con Cristo que sus mismas vidas.
Sus anónimos compañeros, también masacrados bárbaramente, son como un anticipo de la iglesia triunfante en estas latitudes: laicos y laicas, niños y adultos, españoles e indios, un negro y un mulato hablan bien a las claras de diferencias raciales y culturales, que en nada han obstado a realizar una estrecha unidad de la gran familia de Dios en nuestra región norteña.
Brevemente, se irán evocando los principales momentos de estos dechados de virtud, que desde distintos países, desembocaron en un testimonio único, rubricado por la sangre.
II. Don Pedro Ortiz de Zárate.
1. Primeras noticias.
El personaje, que ahora vamos a enfocar, fue hijo de Juan Ochoa de Zárate, figura central de Jujuy, después de su fundador, que fuera su propio padre, don Pedro Ortiz de Zárate, nombre, que será transmitido íntegramente al mártir de que nos ocuparemos en breve.
No está documentado, pero se supone que nació en los años 1622 – 1623.
Su educación implicó una profunda iniciación a la fe católica, por parte, especialmente de la madre: doña Bartolina de Garnica, procedente de Santiago del Estero. Pero, dado que era hijo de “encomendero”, debió también aprender el ejercicio de las armas y conocer los fundamentos de las leyes. Muy pronto inició sus viajes a caballo para conocer la gente y los asuntos de sus haciendas.
Después se encargaron de su formación los padres jesuitas, que tenían una casa en Jujuy.
Los años de la infancia de don Pedro, en su ciudad y en toda la región de Tucumán fueron vividos en un clima de continua tragedia. Los indios, obligados por la fuerza – hombres, mujeres y niños – a vivir en un estado de verdadera esclavitud, pues eran sometidos a trabajos duros y no pagados por parte de los encomenderos y de los otros españoles, huían a sus tierras para no soportar aquellas fatigas y tristeza. Los españoles enseñaban una doctrina muy hermosa, pero no la ponían en práctica: hablaban bien y obraban mal. En consecuencia la misma religión cristiana aparecía como odiosa a los ojos de los indios. Esto preocupaba mucho a los prelados, religiosos y a las mismas autoridades civiles, virreyes y gobernadores. La Iglesia, sobre todo, no podía permanecer callada frente a semejantes atropellos.
Cuando don Pedro comenzaba a dar sus primeros pasos y durante toda su infancia estaba en su apogeo esta violenta polémica entre la Iglesia y los encomenderos. Los padres jesuitas se distinguían en esta lucha a favor de los indios. Ellos habían sido los principales propulsores de las Ordenanzas del auditor Francisco Alfaro, un verdadero código social humano y cristiano.
Pero los abusos continuaron, tanto que Julián Cortázar, obispo de Tucumán, gritaba estas terribles denuncias: “Toda esta provincia…está totalmente postrada…En lo temporal no es observada ni siquiera una de las Ordenanzas que don Francisco Alfaro dio en nombre de Su Majestad para el buen gobierno de la misma. Los indios trabajan más que los israelitas en Egipto; y para más andan desnudos y mueren de hambre”.
Los jesuitas eran grandes amigos de los Zárate y ciertamente el pequeño Pedro, aunque no comprendía todo en las conversaciones entre sus parientes y los religiosos, poco a poco se iba educando en el respeto y amor a los indios.
2. Posición pública de don Pedro.
La preparación cultural del joven alcanzó niveles por cierto elevados, que lo llevaron a cubrir, a solos 22 años, el cargo de alcalde de la ciudad de Jujuy, conseguido en el primer escrutinio. El cargo requería una sólida base jurídica.
Por el 1526 se había intentado una primera entrada en el Chaco, donde se fundó el Fuerte Ledesma y la ciudad de Santiago de Guadalcázar. Pero los indios de Mataguay (con los que debería tratar en un futuro el mismo Pedro Ortiz de Zárate), atacaron la nueva ciudad en 1528, llegando a asesinar al P. Juan Lozano – mercedario – , predecesor en el martirio de don Pedro.
Después de aquella “hazaña” los indios se envalentonaron y entre 1630 y 1632 se rebelaron todavía con frecuencia contra los españoles.
También estos episodios marcaron profundamente el alma del inquieto joven. Por una parte, comprendía que los españoles estaban decididos a exterminar a los indios con las armas, mientras que, por otro lado, escuchaba a los misioneros, que insistían sobre la necesidad de llegar a la pacificación con la predicación de la palabra de Dios. Esta diversidad de perspectivas causaría, sin duda, luchas interiores en el corazón de Pedro.
Mientras tanto fallecieron la madre de Pedro (24 de Febrero de 1633) y pocos años después su padre (1638), dejando todos sus derechos de encomienda al único hijo varón. A las posesiones paternas se agregarían poco después tres numerosos pueblos de indígenas: Humahuaca, Sococha y Ocloyas.
También por aquellos años tuvo contacto Pedro con otros misioneros, que lo precederían en su entrega hasta la muerte en el Chaco: el padre Gaspar Osorio, su compañero Antonio Ripario (italiano nativo de Cremona) y un estudiante, Sebastián Alarcón, fueron ultimados por los Chiriguanos. El obispo de Tucumán Jerónimo Delgado los definió como Apóstoles del Chaco y Mártires de Cristo.
3. Pedro forma su propia familia.
En semejante urdimbre de problemas, políticos, culturales, religiosos y familiares, surgieron grandes problemas para el joven don Pedro. Le había llegado el tiempo de elegir, apremiado además por los parientes y los mismos ciudadanos, españoles e indios.
Sus posibilidades de elección eran tres: el camino al sacerdocio, hacia el cual – como era conocido por todos – se sentía particularmente atraído; el matrimonio, para transmitir a los hijos el nombre y el inmenso patrimonio; el matrimonio y, en un segundo momento y de acuerdo con su consorte, el sacerdocio. Era esta última una elección bastante usual en aquellos tiempos. Aconsejado por los padres jesuitas, sus educadores y directores espirituales, se decidió por el matrimonio.
Fue su mujer la nieta del fundador de San Salvador de Jujuy, hija de doña María de Argañarás y Murguía, que había quedado viuda de anteriores nupcias.
Ahora bien, las dos nobles familias de los futuros contrayentes estaban en constantes litigios por cuestiones de derecho de jurisdicción sobre el valle de Jujuy. El joven don Pedro no podía resignarse a tales enemistades, no sólo por mentalidad, sino también y sobre todo por su espíritu profundamente cristiano: deseaba, por lo tanto, reparar el escándalo y con tal fin buscaba las mejores oportunidades.
El Señor salió al paso de estos honorables planes, ofreciendo la posibilidad de que dos miembros de las opuestas facciones se desposaran, poniendo fin, mediante su amor cristiano, a aquellas hostilidades, que habían durado cincuenta años. Su unión era un signo promisorio de un futuro mejor para la misma población jujeña. La boda tuvo lugar el 15 de Setiembre de 1644. La pareja tuvo su gran irradiación, no sólo por su posición política y económica, sino por el influjo de su conducta cristiana.
Para administrar sus enormes fincas debía correr de aquí para allá, cabalgando a veces 70 o 75 leguas desde San Salvador, para visitar sus tierras de Humahuaca, Tilcara, Guacalmera, Sianzo, el Volcán, el Molino y los respectivos poblados. Tenía en sus dependencias indios y españoles, de modo que era como administrar una pequeña república, con infinitos problemas étnicos y de evangelización.
4. Precoz viudez.
La joven pareja tuvo la alegría del nacimiento de dos hijos: Juan Ortiz de Murguía y Diego Ortiz de Zárate. Pero tal felicidad no duró mucho. Apenas diez años después del matrimonio, Doña Petronila falleció en los primeros meses de 1654.Tenía don Pedro treinta y dos o treinta y tres años. Encomendó la educación de sus hijos a su suegra, María de Argañarás, cuya casa era cercana a la suya.
5. Vocación al sacerdocio.
Por más que, con el pasar del tiempo, don Pedro pensase seriamente a su antigua idea de dejar el mundo para entrar en las filas del clero, no podía ahora eximirse de la administración de los bienes, que un día serían propiedad de sus hijos. Pero esto no le impedía, con mucha frecuencia, retirarse en oración en el oratorio de su “casona”. Por otra parte, los jesuitas de Salta iban seguido a buscarlo y también ellos le hablaban del ideal misionero. De modo que el pensamiento del joven viudo corría a los inmensos bosques del Chaco, a los pobres indios que eran odiados por los españoles y que, sin embargo, debían ser amados, convertidos y guiados hacia Cristo.
El obispo diocesano, Mons. Maldonado, llegó a Jujuy el 23 de Enero de 1655.Ya el mismo prelado había ordenado sacerdote al primo de nuestro joven viudo: Pedro Obando y Zárate, también después de su viudez.
Don Pedro quería seguir su ejemplo y daba por descontado que el obispo le daría su parecer favorable. Todos veían su vocación como extraordinaria y llena de promesas para la diócesis. Pero, sus dos hijos eran todavía pequeños, y había que esperar un poco antes de encaminarse sobre la nueva senda.
Las cartas anuales (Litterae annuae), que enviaban los provinciales jesuitas a la casa generalicia romana, informando sobre el desarrollo de la tarea en aquella región, vieron en la muerte de la esposa de don Pedro “una prevenida traza (proyecto) de la disposición divina”, con lo cual el Señor lo llamaba, en su oculta providencia, a la realización de sus santos designios, que don Pedro, con mucha generosidad, quiso llevar a cabo. Por eso, dejándose guiar por el consejo de algunas personas confiables, vistió el hábito clerical, sometiéndose a aprender desde su principio gramática y música para asistir con esto al culto divino.
Para prepararse al estado sacerdotal dejó su ciudad y se encaminó hacia Córdoba del Tucumán, recorriendo más de doscientas leguas, para apurar el logro de las facultades necesarias y así ejercitar dignamente el ministerio de la cura de almas. Allí con la valerosa ayuda de la Compañía de Jesús, se preparó en el modo más digno a las órdenes, que recibió del ya mentado Mons. Maldonado y Saavedra, en torno al l657.
En esos años de preparación cultivó la humildad, ejercitándose en los más humildes oficios, aquel que hacía muy poco había dejado una posición envidiablemente alta, a los ojos del mundo. Estudió filosofía y teología, llegando a licenciarse.
Primeramente fue cura de Humahuaca y después de algunos años fue nombrado párroco de San Salvador de Jujuy.
6. Párroco y hombre del culto divino.
Don Pedro, había asistido en los últimos momentos al segundo párroco de San Salvador, Juan del Campo. Fue entonces que, por la insistencia de todo el pueblo, se decidió a presentarse a concurso para suceder al cura fallecido. A tal puesto eclesiástico podían presentar sus aspiraciones y méritos no sólo sacerdotes de Tucumán, sino también de Chile, Paraguay y Charcas. Fue elegido don Pedro antes de mayo de 1661.
Se puede destacar de su labor pastoral, la especial preocupación de que en todas las encomiendas se tuviera una capilla y que las relaciones entre indios y encomenderos fueran respetuosas, tanto en lo tocante a las tasas como a la vida moral. Prestaba una particular atención hacia los enfermos y sobre todo por los pobres.
Conociéndolo a partir de su infancia y estimándolo tanto por su piedad, su gran caridad y, sobre todo, teniéndolo por hombre de gran talento y buena salud, el pueblo lo consideraba totalmente suyo. Tenía un prestigio enorme. Francisco Jarque (uno de sus biógrafos), que lo conocía desde siempre y mantuvo con él una íntima amistad, atestigua que don Pedro fue siempre ejemplar en todos sus cargos, demostrando todas aquellas virtudes que acreditan a un eclesiástico como santo. Por lo cual la estima que lo rodeaba era eximia, por más que condenase y persiguiese con mucha energía cualquier vicio, a tal punto que se hacía temer por los malvados.
Gobernó la parroquia durante veinticuatro años, siempre admirado por sus virtudes y por el celo de la gloria de Dios, que fue el único objetivo de toda su vida y principal motivo de su muerte.
Basándonos en tales testimonios podemos afirmar que don Pedro fue un hombre de carácter dulce y manso, que, sin embargo, en el momento oportuno y frente a la pertinacia del error, sabía ser fuerte y duro. Cosa que, en el fondo, es la característica de todos los apóstoles.
La inmensa labor de educación humana y social, no iba en desmedro de su cuidado por el culto divino. Daba importancia a la música en las fiestas, tanto en la parroquia como en las iglesias de las aldeas, llamando a veces y pagándolos de su bolsillo a músicos del Perú, para realzar todavía más la liturgia.
Frecuentemente se mezclaba con los indios para ayudarlos en el canto, y, cuando a veces faltaban los monaguillos, él mismo los sustituía en este humilde servicio.
Para rendir mayor gloria al Señor no mezquinó en gastos para la construcción de nuevos templos, como lo demuestran las principales iglesias de Jujuy y los tantos oratorios y capillas que construyó en los varios lugares de su jurisdicción.
En el trato de su persona daba más la impresión de un hombre austero o de un anacoreta, que de alguien que, como laico, había crecido en la abundancia.
Como debe ser en todo amor auténtico a Dios no era menos notable su generosidad con el prójimo y sus necesidades. Todas las tardes, poco antes de la puesta del sol, con dos sirvientes cargados de pan y otras cosas, iba a las casas de los enfermos para llevarles aquellos dones de Dios.
Pero su caridad, más allá que a los cuerpos, se dirigía sobre todo a las almas. No había incomodidades de mal tiempo o de cualquier otro estilo que lo pudieran detener en la administración de los sacramentos, fuera cual fuera la distancia por recorrer. Su paternal afecto era reservado a los pobres indios, que tenían necesidades más que todos. Fue tanta la constancia en oficiar el Santo Sacrificio en los lugares más apartados, que sólo muy raramente, dejó de celebrarlo. Lo hacía para quienes vivían alejados y no lo dejaba aunque se encontrara de viaje o en medio de otros impedimentos, sólo para no defraudar a las almas, dejándolas sin este alimento.
7. Un ejemplo de su caridad.
Se había cometido un homicidio en la ciudad. Con el rigor de aquellos tiempos, una vez arrestado el culpable, después de regular proceso, fue condenado a muerte. Pero, por varios días, ningún sacerdote lo pudo convencer para que se confesase antes del suplicio.
Informado don Pedro, fue a visitarlo y le habló largo tiempo con mucha dulzura, buscando convencerlo, pero volvió a su casa desilusionado. Entonces oró e hizo rezar. Volvió a verlo en el corazón de la noche llevando consigo un Crucifijo y dos “azotes”.
Entrado en la celda, trató todavía con todo su fervor de vencer la obstinación de aquel pobre hombre, exhortándolo a reconciliarse con Dios, pero todavía sin ningún resultado.
En aquel momento, después de desnudarse y teniendo con una mano el Santo Cristo y con la otra el azote, comenzó a golpear con fuerza su espalda y otras partes del cuerpo, con el fin de atraer la misericordia divina. Aquel asesino se conmovió, arrepintiéndose y, deseando castigarse por tantos delitos cometidos empuñó el otro látigo, que había llevado don Pero y se golpeó duramente, de modo que ambos se flagelaron, a quién más: el uno por el bien del otro y éste por el propio interés de verse perdonado. El condenado, después de una muy dolorida confesión de sus culpas, se dispuso a dar cuenta de su vida delante de Dios.
8. El aprecio de sus obispos.
La parroquia de don Pedro era inmensa. Abarcaba más de 100 leguas. A la muerte del obispo Maldonado y Saavedra (10 de Junio de 1661), fue elegido don Pedro, como visitador apostólico, para llevar a cabo el recorrido pastoral por todas las parroquias.
Su último obispo, Fray Nicolás Ulloa, agustino, en una relación al Rey sobre la visita de la diócesis y de los sacerdotes, así se expresó respecto a don Pedro: “Pasando a Jujuy, he encontrado un venerable y anciano sacerdote, celosísimo de la gloria de Dios, con gran aprecio por los indios y favorecedor de los mismos. Lo he visto con mis ojos, varias veces, trabajando con sus manos en la construcción de diversas capillas en los poblados, por más que no perteneciesen a su Doctrina (territorio misional). He constatado su gran compromiso por el culto divino. Su iglesia de Jujuy es muy elegante y limpia; los ornamentos decentes, comprados todos de su bolsillo. Se trata del Licenciado Pedro Ortiz de Zárate. Es ya un hombre de una cierta edad y cada año desea retirarse a una capilla de su propiedad en gran soledad. Hasta hoy se le ha impedido porque no (se quiere que) falte su ejemplo en aquella ciudad”.
Comprobamos en don Pedro las mismas santas perplejidades que asaltaban a S. Pablo: “Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes: deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible permanecer en este cuerpo” (Filip 1, 21 – 24). Recordemos, igualmente, los reiterados deseos del Santo Cura de Ars, por retirarse a un monasterio, junto con los tironeos afectuosos de sus feligreses, que querían retener a semejante santo.
9. Adiós a Jujuy.
En 1670 llegó a ser gobernador de Tucumán Don Angel de Peredo, gran caballero y jefe militar, que algún año después quiso tentar una expedición militar para conquistar el Chaco. En tal sentido empeñó las fuerzas armadas de las diferentes ciudades. Pero después de varios ataques sin éxito positivo, la tentativa de ocupar aquel inmenso territorio, “cubierto de cardos y espinas”, fracasó miserablemente. Lo intentaron también otros, pero con los mismos resultados.
Don Pedro no estaba para nada contento con estas expediciones militares; por otra parte, preocupado de las barbaridades cometidas por los indios del Chaco, que como fieras hacían estragos a las puertas de las ciudades del Tucumán, con más ardiente celo solicitaba la conversión de los infieles más vecinos a su jurisdicción; lloraba continuamente por su ceguera, con mucho afecto por ellos y hacía penitencia para que el Señor los iluminase.
A lo largo de muchos años solicitó repetidamente al gobierno del Tucumán y a otros gobernadores, así como a obispos, arzobispos y otros eclesiásticos y seglares, para que se pensase seriamente en una conquista espiritual de los indios Moscovíes, Tobas y otras tribus de aquella región tan turbulenta, que confinaba con la suya propia, proponiendo medios más eficaces, que le dictaban su gran celo y su capacidad, evitando el estrépito de las armas.
En enero de 1677, El cabildo de Jujuy se decidió finalmente a elevar un memorial al rey. Pero, tuvieron que pasar cuatro años antes de tener una respuesta afirmativa el 17 de Abril de 1682.
Era lo que justamente esperaba don Pedro. El, aunque fatigado y ya sexagenario, estaba firmemente decidido a emprender este trabajo, centuplicado por la incomodidad de la vida en los bosques, sin reposo alguno, si no era el de la muerte. Y todo por amor de Dios y las almas de los indios. Acercándose ya a la vejez, se volvía y aumentaba en él, más aún que en la juventud, el deseo de morir por Cristo. Por lo cual, como él mismo escribía, “estando ya en el umbral de los sesenta años y dada la poca salud a causa de los continuos sufrimientos, deseo ardientemente gastar aquello que me queda de la vida en esta empresa”.
Nada, entonces de soñar con una tranquila y merecida vejez, sino la reedición, una vez más, de los anhelos apostólicos de Pablo: ”Estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima: he peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe” (II Tim 4, 6 – 7).
Don Pedro movió cielo y tierra para conseguir treinta soldados y otros tantos indios armados, con el objetivo de poder entrar con menos preocupación en el valle del río Zenta. Al Obispo Ulloa pidió que encargara a los curas de las diversas ciudades, para que procuraran recolectar todo lo que podía servir para aquella expedición misionera: vacas, mulas, tabaco, yerba del Paraguay, tela, algodón.
Se despidió de sus parroquianos, después de haber expuesto el Santísimo en la catedral de Jujuy. Con lágrimas en los ojos pidió a todos perdón por todas las culpas cometidas en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, protestando que no había actuado con malas intenciones, sino solamente por ignorancia.
Aquellos momentos fueron solemnes e indescriptibles. Las lágrimas se derramaban copiosamente de los ojos del pueblo devoto, que presenciaba aquella función tan conmovedora.
10. También se mueve la Compañía de Jesús.
Contemporáneamente a estos preparativos de don Pedro, en la misma dirección la providencia conducía también a la Compañía de Jesús. En efecto, ya desde los años del gobierno de don Ángel Peredo, que quería someter a los indios con la fuerza, los jesuitas del Paraguay, habiendo constatado el fracaso de aquella operación militar, que exacerbaba más todavía los ánimos de los indígenas, volviéndolos más desconfiados hacia la misma evangelización, habían decidido suspender por cinco años todo tipo de expedición al Chaco.
En cambio, el obispo de Tucumán, Francisco de Borja (sobrino nieto de S. Francisco de Borja) proponía destinar como los más aptos para esta misión, precisamente a los jesuitas.
Pero, los mismos jesuitas, que habían pospuesto por cinco años aquella iniciativa, estaban también preparándose para la misma. En Córdoba, en 1682, bajo el provincialato del P. Tomás de Baeza, decidieron que debía realizarse sin armas y sólo con misioneros jesuitas. Como consecuencia de esta determinación, como siempre había ocurrido, no faltaron sacerdotes jóvenes y menos jóvenes que habrían querido verse incluidos en la lista de aquellos que serían elegidos para aquella empresa. Entre ellos mencionemos especialmente al P. Diego Ruiz, que vino junto a Solinas en el viaje desde España a América. Le debemos un “diario” detallado de la empresa chaqueña, en la que colaboró con Don Pedro Ortiz y el P. Solinas.
Pero, antes de hablar de esta última misión nos asomaremos a la virtuosa vida del compañero de martirio de Don Pedro: el Padre Juan Antonio Solinas.
III.
El P. Juan Antonio Solinas de la Compañía de Jesús.
1. Sus primeros pasos y vocación
A 10 kilómetros de Nuoro, en la isla de Cerdeña, se encuentra Oliena, el pueblo donde nació Juan Antonio Solinas, el año 1643.
En su educación tuvieron un papel determinante los padres jesuitas, que se establecieron en la localidad pocos años después de que naciera Juan Antonio. Allí oyó hablar de los misioneros en tierras lejanas, de Francisco Javier y de las reducciones de los guaraníes en Paraguay, en cuya capital, Asunción, se encontraba trabajando un paisano de Juan Antonio, el padre Bernardino Tolu.
En ese clima surgió su vocación religiosa, de modo que a los 20 años, el 13 de junio de l663, ingresó en el noviciado de Cagliari. Uno de sus conocidos y contemporáneo resume estos años escribiendo que Juan Antonio “se entregó tanto a Dios, como si no fuera de esta vida”.
Cuando el estudiante Solinas concluía su trienio de magisterio, llegaba a Europa el P. Cristóbal Altamirano, quien había recibido el encargo de volver a su provincia paraguaya con 35 religiosos, destinados a trabajar en las Indias. También nuestro joven estudiante sardo fue elegido como miembro de esta expedición. Para ello tuvo que dejar Cagliari y viajar hasta Sevilla. En dicha ciudad se ordenó sacerdote el 27 de mayo de 1673.Cuatro meses después (16 de setiembre de 1673), desde Cádiz zarpó con sus compañeros a Buenos Aires, adonde llegaron, después de cinco meses de navegación, el 11 de abril de 1674. En la lista de los misioneros se describía a Juan Antonio de este modo: “moreno, pelo y barba negros, mediano de cuerpo y de veintiocho años”. Se adivina una juventud pujante, con un promisorio futuro por delante, que a imitación de Iñigo de Loyola, en vez de perderse en sueños de caballería, escoge decididamente “la estrecha senda de los pocos sabios que en el mundo han sido”.
2. En Sudamérica.
Fueron destinados enseguida a las reducciones aquellos que ya habían completado sus estudios. Juan Antonio, en cambio, tuvo que emprender otro viaje, que duró alrededor de 35 días, con destino a Córdoba y con el fin de culminar sus estudios teológicos, que no llegó hasta el cuarto año, pues pedía con insistencia ser enviado cuanto antes a la misión.
Podemos compendiar con uno de sus biógrafos el trabajo desempeñado por Juan Antonio en las misiones ubicadas entre los ríos Paraná y Uruguay: “Era ayuda para los pobres, a los que proveía sustento y vestido: médico para los enfermos, que curaba con gran delicadeza; y universal remedio de todos los males del cuerpo. Por esto los indios lo veneraban con afecto de hijos”.
Pero no se reducía su entrega a obras de filantropía, de ahí que prosigan todavía los historiadores de su vida: “Su constante solicitud era sobre todo la de ser útil a sus almas. En consecuencia, para llevar a los indios fieles a la perfección cristiana, quiso aprender con máxima diligencia la lengua guaraní, hasta el punto que llegó a serle familiar, aunque se trataba de un idioma tan difícil. Hablaba familiarmente en aquella lengua y los instruía con mucha constancia en las verdades de la fe. Y se había atraído de tal modo el afecto de los indios, que todos lo amaban con ternura de hijos y lo veneraban como un santo. En una palabra hacía con ellos todo lo que hacían los misioneros más celosos en cada una de las reducciones”.
Es posible percibir el sacrificio a fondo, elegido en pura caridad para con los indígenas, llevado a cabo por este joven brillante y talentoso, cuando sabemos de su renuncia a una carrera docente, en la que podría haber descollado. En efecto, según atestiguan sus contemporáneos: Solinas “se ocupó con tal alegría en este ministerio que, habiendo ordenado nuestro general, el Padre Oliva, al Padre provincial de aquella provincia ofrecerle la posibilidad de proseguir los estudios teológicos, para que recibiese así el grado superior de profeso, dado que aquel joven misionero sardo era un sujeto muy capaz, fervoroso, celoso y de buenos talentos para el púlpito y la enseñanza de las letras humanas (palabras textuales del Padre Oliva en la carta del 27 de Setiembre de 1679), nunca quiso éste (Solinas) aceptar el ofrecimiento, privándose con alegría hasta de la posibilidad de llegar a la profesión solemne, no queriendo abandonar a sus amados indios y respondiendo humildemente y con mucha sinceridad que viviría contentísimo en el ínfimo grado de la Compañía, de la cual se consideraba todavía indigno”.
3. Milagros entre los Itapúes.
Después de tres años transcurridos en Santa Fe, para la tercera probación, prevista por las constituciones de la Compañía, hacia la segunda mitad del 1678, lo encontramos misionando en la Reducción de Itapúa, fundada por S. Roque González de Santa Cruz (25 de Marzo de 1615), llamada “De la Encarnación”, dada la fecha de la Anunciación en que fue iniciada. Allí sucedieron hechos portentosos, debidos a la devoción del P. Solinas a S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier.
Se había expandido una enfermedad contagiosa en la cual murieron diecisiete niños. Las madres de los restantes niños enfermos se dirigieron al P. Solinas, que antes las consoló y después exhortó a que llevasen a la Iglesia de la Reducción a los niños, sobre los cuales iba a imponer la imagen de S. Ignacio, especial intercesor de los pequeños. Enseguida las persuadió para que tuvieran una gran esperanza, porque en virtud de aquella imposición ningún otro niño estaría en adelante alcanzado por la epidemia. Las madres, confiando en el patrocinio de S. Ignacio, llevaron a los niños a la iglesia: cumplida por Solinas, con fe viva, la imposición de aquella imagen, todos aquellos niños se encontraron sanos de improviso y el contagio desapareció.
El segundo prodigio fue alcanzado por la intercesión de S. Francisco Javier en la Reducción de Santa Ana, dirigida por el P. Solinas durante algunos años. Alrededor de 1679, una mujer india, después de un parto difícil advertía dolores muy agudos e insoportables. No hubo medicina que pudiera aliviarlos; más todavía, avanzando la hemorragia interna, seguían aumentando, condenando a la mujer a una muerte segura. El P. Solinas se dirigió a su casa para administrarle los Sacramentos y le recomendó que pusiera toda su confianza en S. Francisco Javier; después le hizo tener un anillo que en Roma había sido colocado en un dedo del gran Apóstol de las Indias. En el momento en que el anillo fue impuesto sobre la enferma, se produjo un derrame de sangre infectada y la mujer se sintió bien de repente.
4. Misiones menores.
El P. Solinas no era solamente misionero de los indios sino también, y con igual celo, de los españoles que tenían sus viviendas cerca de las Reducciones. Ellos tenían igualmente mucha necesidad de asistencia espiritual. Por lo cual, frecuentemente iba hacia ellos para tener misiones, sobre todo durante la Cuaresma. De esa forma, a su apostolado en las Reducciones, unió las misiones en la ciudad de S. Juan de Vera, vulgarmente llamada de las Corrientes, debido a los siete grandes afluentes, que en su territorio confluyen en el gran río Paraná.
El P. Jiménez, anciano compañero de Solinas en las tareas apostólicas, así escribía en una carta al Provincial, Diego Francisco Altamirano : “Han pasado ya quince días desde que llegamos a esta ciudad el P. Juan Antonio Solinas y yo; y dado que esta Pascua se está caracterizando por la extraordinaria cantidad de gente que viene a confesarse, respecto a lo que he visto en otros años, en que solíamos volver después de 15 días, este año nos vimos obligados a prolongar el tiempo de la misión. Porque es tanta la afluencia de la gente, que quince días no nos bastan más para poder atender a todas las confesiones y a los demás trabajos del servicio del Señor, que estamos ofreciendo. El P. Solinas ha trabajado y está trabajando estupendamente, tanto en el confesionario como en el púlpito, que ha usado muy bien. Muchos días ha tenido sermones y todos los días conversaciones con tantos ejemplos, la enseñanza de la doctrina a los niños y a todas las categorías de la población, y Dios lo ha dotado de salud y fuerza, y con ellas ha trabajado día y noche por el bien de las almas sin distracción alguna en otras cosas. Dígnese Su Reverencia dar muchas gracias al P. Solinas, por su gran trabajo, el celo y la aplicación con que ha atendido todo, y sirva esto para confusión de mi tibieza. Yo lo venero de verdad como un gran hijo de la Compañía, y como tal es infatigable en su empeño por la salvación de las almas”.
Se puede captar la disponibilidad de aquellos misioneros, cuando nos enteramos de que, una vez terminada la misión de Corrientes, Solinas y su compañero fueron transferidos a la región poblada por los indios Hohonás. El dominio de la lengua guaraní, sobresaliente en el P. Solinas, su apertura y dulzura de carácter atrajeron a aquella tribu, confesando a todos los que eran capaces de este sacramento y predicando varias veces al día con gran provecho de todos.
Cuando tuvieron que partir hacia nuevos horizontes, los Hohonás, con grandes voces, pedían que volvieran lo más pronto posible. Todos: españoles de Corrientes e indios mostraban su pesar a causa de la partida de los padres y les agradecían por el gran bien que habían hecho a toda la región, exaltando su celo, así como el fervor, su gran fe y generosidad.
5. El P. Solinas en Colonia del Sacramento.
Los portugueses, desde el actual Brasil, solían hacer sus correrías para apoderarse del territorio colonial español. Así fue cómo, por orden del príncipe Don Pedro, regente de Portugal por entonces, ocuparon la ciudad de Colonia del Sacramento, en el Río de la Plata, casi en frente de Buenos Aires, perteneciente actualmente al territorio uruguayo.
Como se acaba de decir, los guiaba el propósito de adueñarse de aquellas provincias y sobre todo de las Reducciones, a las que habían causado daños gravísimos, destruyendo todo lo que habían encontrado de sagrado y profano. Las tristemente célebres incursiones a sangre y fuego de los “mamelucos” procedían del territorio lusobrasileño.
El P. Altamirano, encargado de gobernar todas las reducciones indígenas, preparando la defensa de los poblados indígenas, pidió ayuda al gobernador de Buenos Aires. Tales previsiones no sirvieron para defender las misiones, pero fueron útiles para desalojar a los usurpadores de Colonia.
Dado que el gobernador de Buenos Aires, Garro, había solicitado que se tuviera a disposición tres mil indios bien adiestrados, acompañados de dos religiosos, para su asistencia espiritual, el P. Altamirano le aseguró que todo sería realizado según la demanda. De este modo tuvo la ocasión de comprometer a los guaraníes en la más grande empresa por ellos realizada, desde que eran vasallos al servicio del rey de España.
Para el cuidado religioso fueron enviados cuatro padres, entre los cuales el P. Solinas. Este acompañó a pie un batallón de indios a lo largo de casi doscientas leguas (cerca de 1000 kilómetros) por caminos imposibles, donde a cada paso había un río o un pantano que vadear. No existían puentes ni embarcaciones, para el transporte de los víveres. Convencido de que cumplía la voluntad de Dios, manifestada por medio de los superiores, el P. Solinas sufrió todos aquellos malestares con alegría, haciendo que sus indios caminasen en orden, obedeciendo al capellán.
El 7 de agosto de 1680, tres mil indios de las reducciones colaboraron para asaltar y apoderarse con mucho denuedo de la bien defendida fortaleza de la Colonia del Sacramento.
Los capellanes, disponibles para la asistencia espiritual, el día en que se anunció la victoria, administraron los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos a todos aquellos que tenían necesidad de los mismos, sin discriminación alguna: a los indios guaraníes y Tupíes, a los portugueses y a los españoles, preocupándose además de curar a los muchos heridos y de sepultar a los muertos. Todo esto, aún con riesgo de la vida, a lo largo de toda la jornada, desde el alba hasta bien entrada la noche y sin interrumpir para alimentarse.
Terminada esta difícil empresa, Juan Antonio Solinas volvió a su trabajo, siempre en medio de los indios.
En 1681 lo encontramos en la Reducción de San José.
Allí, fuera del paréntesis pasado en la Reducción de Concepción (fundada también por San Roque González, el 8 de Diciembre de 1627), vivió probablemente hasta el tiempo de la última de sus correrías apostólicas: la expedición misionera al Chaco, en la que participará junto con el padre Diego Ruiz, un hermano coadjutor y Don Pedro Ortiz de Zárate.
6. La ofrenda final a Dios.
La vida del P. Solinas corría ya hacia su fin, al último encuentro glorioso con el Señor. Un año antes de la misión en el Chaco, casi como acto preparatorio para volverse digno del martirio, fue admitido a pronunciar sus últimos votos como religioso jesuita. Al año siguiente culminará sus fatigas apostólicas con el trágico y glorioso desenlace de su sangre derramada por la evangelización de estas tierras.
IV. Misión en el Chaco.
1. Ubicación geográfica.
Situado en el centro de las provincias del Tucumán, Paraguay, Río de la Plata y Santa Cruz de la Sierra, el Gran Chaco, además de Chaco Gualamba, se llama también Llanos de Manso, porque en 1556 el capitán Andrés Manso, uno de los conquistadores del Perú, fundó una ciudad por orden del Marqués de Cañete, virrey de aquellos dominios. La ciudad fue destruida muy pronto por los Chiriguanos.
En el interior del Chaco Gualamba se encuentra el Valle del Zenta, dentro de los siguientes límites: al norte el Río Iruya hacia la confluencia con el Río Pescado; al este el Río Bermejo desde las juntas del Pescado hasta el Río Colorado; al sur: el Río Colorado y el Río Santa María; al oeste “las serranías del Zenta”.En la parte central del Zenta, cerca del río Bermejo, se encuentra la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, a cerca de 364 metros sobre el nivel del mar, en una zona equidistante entre el límite norte y el sur del mismo valle.
2. Población indígena del Chaco.
Cuando llegaron los españoles, la región estaba intensamente poblada. Existía un gran número de naciones y tribus aborígenes, llegadas no se sabe de dónde. Habían encontrado en esta zona un clima ideal para vivir. La dominación de los Incas sobre la región, antes de la conquista española, fue un válido factor para que se estableciesen también grupos originarios de otras regiones.
En el tiempo en que se desarrollará la misión de don Pedro Ortiz y de los jesuitas Solinas y Ruiz, el Chaco, especialmente en la zona del Zenta y sus cercanías estaba habitado por los Mataguayos (o Matacos) y los Veyoces. En cambio, hacia el norte del actual Valle del Zenta, vivían los Chiriguanos, que ya desde entonces gozaban de fama de ser muy belicosos y antropófagos. Casi todos tenían su propio idioma. No tenían gobierno ni jefes. Se distribuían en pequeñas tribus con un cacique independiente a la cabeza, al cual seguían más por instinto y conveniencia que porque le reconociesen una verdadera autoridad. Sólo en caso de guerra se obedecía a los caciques.
Según algunos investigadores, reconocían la existencia de un dios, llamado Hojtój (Gran Espíritu), al cual, sin embargo, no le rendían culto alguno. Observaban cierto ritual supersticioso, pero dirigido al demonio, llamado Tac – juaj, para aplacarlo y no tener ningún daño.
3. Unión de destinos.
Ciertamente que entre los misioneros jesuitas y Don Pedro Ortiz de Zárate hubo un acuerdo en el período previo a esta empresa. Dependiendo ambas de los mismos obispos y de los mismos gobernadores, que se fueron sucediendo por aquellos años en Tucumán, las dos misiones, que tal vez surgieron independientemente, prosiguieron unidas y concordes hacia la misma meta, sin que los protagonistas, seguramente, se preocuparan de quién había tenido la idea primeramente.
Se encontraron, por lo tanto, a lo largo de la misma ruta, no por casualidad, sino necesitándose los unos a los otros, porque estaban siendo esperados y guiados por el mismo Cristo hacia el lugar del martirio.
Don Pedro, de hecho, habrá sido el guía y jefe, ya por la autoridad que le venía de su papel civil y eclesiástico, desempeñado hasta aquel momento, ya por la edad muy superior a la de los otros dos.
Los informes del P. Ruiz nos ponen al tanto de las peripecias y dificultades de un viaje a pie, en el que, entre otras cosas, debieron ascender y después bajar 4550 metros de la precordillera Salto – Jujeña, pasar por pantanos y ríos desbordados, porque era la estación de las lluvias, soportar el asedio de los mosquitos (y eso que era invierno), que desfiguraban el rostro y las manos de las personas. Además, el humo, que se veía subir desde los bosques, les iba indicando que eran espiados por los indígenas.
En las inmediaciones de la ruinas del Fuerte Ledesma, aparecieron tres miembros de los Ojotáes y Taños, que en un lenguaje casi ininteligible, decían que buscaban el apoyo de los españoles, porque las relaciones entre las tribus no eran buenas. Sólo teniendo esta seguridad habrían abrazado la vida cristiana. El motivo no era tan sincero, pero no dejaba de ser un buen comienzo.
Se fueron acercando unos y otros aborígenes, pero el clima era tenso. No estaban claras sus intenciones. Además, la ya mentada plaga de mosquitos, hacía que las personas tuvieran las manos y la cara como una llaga – según comenta el P. Ruiz -. Tanto que se temía que huyeran de nuevo a la selva, dejándolos solos.
De hecho, más adelante cuatro soldados españoles de la pequeña guarnición del Fuerte Ledesma se escaparon. No había ninguna seguridad.
4. Planes generosos en medio de las amenazas.
Don Pedro y el P. Solinas, no contentos con los pequeños grupos que se les acercaban en plena selva, trazaban ya el plan de llegar hasta los indios Vilelas. Para ello preveían que necesitarían otro misionero y es altamente aleccionador considerar las condiciones que, según el P. Ruiz (el otro jesuita de esta empresa) debía reunir el que fuera elegido: “Primero: debe ser totalmente desprendido del mundo y bien resuelto en los peligros y dificultades; segundo: su caridad debe ser suma, para nada miedoso, con un rostro alegre, un corazón amplio, sin escrúpulos impertinentes, porque debe tratar con gente desnuda, no muy diferente de las fieras. Su Reverencia no debería enviar a quien no tuviera tales cualidades, porque sería más un peso que una ayuda”.
Un autor del siglo pasado (XX) comenta muy a propósito: “Nos causa sumo agrado insertar este final de la carta del brioso padre Ruiz, por su contenido cristiano, humano y pedagógico. Nosotros, hijos del siglo XX, muy frecuentemente no apreciamos los esfuerzos, los sacrificios y el martirio de nuestros antepasados americanos, sea españoles o indios, porque no llegamos a medirlos en toda su intensidad; y creemos que todo aquello es cosa pasada, y que los esplendores de aquel siglo nada tienen que ver con los de nuestros siglos de conquista y civilización. Todo lo que hoy tenemos es fruto de lo que han sembrado entonces” (M. A. Vergara, Don Pedro Ortiz de Zárate – Jujuy, tierra de mártires, Rosario – 1966 – 292).
Además, se ha conservado una carta del mismo P. Solinas a su provincial, que patentiza sus genuinos sentimientos evangélicos: “Su Reverencia haga recomendar la cosa (los planes de llegar hasta los Vilelas) al Señor, porque se trata de una empresa de tanta importancia de la cual depende su éxito o fracaso. El P. Ruiz y yo estamos muy contentos y muy deseosos de convertir a todo el Chaco… Estoy persuadido que allí (entre los Vilelas) será necesaria mi presencia, porque entre ellos hay muchos guaraníes y, conociendo yo su lengua, no es razonable que deje de ir. Digo esto porque el señor don Pedro (Ortiz), que nos está brindando mil caridades y el padre Ruiz están decididos a ir allá, dejándome aquí con los Tobas. Ahora bien, si esto sucediese, no tendría yo ninguna posibilidad, si Su Reverencia no lo decidiera, y yo perdería así una óptima ocasión de sufrir un poco por mis muchos pecados y de hacer tanto bien, gracias, justamente a mi conocimiento de la lengua. Toda esta gente unida y que viene poco a poco, se muestra satisfecha no sólo porque cree en las verdades que le hemos presentado, sino también porque está convencida de que nosotros nos quedaremos con ellos y no los abandonaremos, ni mucho menos los obligaremos, como pasó hace diez años, a ir a las tierras de los españoles. Al contrario los evangelizaremos y convertiremos en su mismo territorio, y les daremos los alimentos necesarios y todos los otros beneficios posibles… ¡Que Dios tenga cuidado de nosotros!”
El mismo don Pedro, en una carta al P. Ruiz (que se había ausentado para buscar más personal y víveres en Salta), confirma estos anhelos misioneros del P. Solinas, que “pide insistentemente para que sea conducido entre los Vilelas, así tendrá la ocasión y la alegría de acercarse desde allí a sus amadas reducciones del Paraguay, donde pasaría la vida aún alimentándose sólo de raíces y peces, si fuese necesario”.
5. Se adensan los nubarrones.
Aumentaba el número de aborígenes que se iban acercando a los misioneros, sobre todo en torno a la capilla de Santa María, a unos 25 kilómetros del Fuerte de San Rafael. Todos se sentían bien recibidos por los misioneros, que explicaban el motivo de su venida: hacerlos hijos de Dios y librarlos de los muchos pecados que cometían.
No contentos con estos resultados volvían los misioneros a extender sus planes de llegar hasta los Vilelas. Pero ninguno quiso aceptar conducirlos hasta ellos. Su comarca quedaba hacia la parte oriental y el viaje llevaría unos veinte días. Don Pedro y el P. Solinas comprendieron entonces que no habría sido fácil ni oportuno, aunque fuera posible, aventurarse entre aquellos lejanos Vilelas, también porque entre ellos no era usada la lengua guaraní, hablada por el P. Solinas.
Entretanto los misioneros no se quedaban con los brazos cruzados. Entraron en contacto con los Mocovíes y los Mataguayos, pero estos se mostraron desconfiados, temiendo que el intento de agruparlos fuera alguna trampa para entregarlos a las tierras de los españoles.
Como consecuencia de estas dudas, que flotaban en el ambiente, y a pesar de que crecía el número de Ojotáes, Tobas y Chiriguanos, que se acercaban a la Reducción de San Rafael, los misioneros albergaban un temor de fondo sobre el accionar, frecuentemente fingido, de muchos Tobas, Mocovíes y especialmente Mataguayos.
Además, y esto tenía un mayor peso, todos aquellos indios eran devotos de sus dioses, a los que temían; y la fe cristiana traía consigo la destrucción de los ídolos. Sus sacerdotes, llamados hechiceros, vivían en un estado de exaltación religiosa: en primer lugar contra los misioneros y en consecuencia contra todos los cristianos. Como en los primeros tiempos de la Iglesia, se daba el choque entre la fe cristiana y los cultos paganos.
Más de uno se podría preguntar hoy en día: ¿por qué perturbar la secular cultura religiosa de aquellos primitivos habitantes de estas regiones?
El mismo sentido común clamaba justicia contra los desafueros, que estos brujos ejercían con sus amedrentados súbditos, así como su antropofagia, que, por arraigada que se encontrara en las costumbres, no encuentra justificación alguna aún en el mero orden racional.
Además, aún en el caso de que no hubiera habido nada que objetar en los usos y costumbres de aquellas tribus, si no conocían al único Salvador, Jesucristo (Hech 4, 12), el celo misionero de cristianos cabales, no podía dejar de proponer (nunca “imponer”) el anuncio del Evangelio.
6. Hacia el trágico y glorioso desenlace.
Llegamos así a los primeros días de octubre de 1683. Don Pedro y el P. Solinas, por una carta que les enviara el P. Ruiz (que, como mencionamos antes, había partido para Salta, en busca de nuevos ayudantes y vituallas), tuvieron noticias de que se había puesto ya en camino hacia la Reducción de S. Rafael, con todo el aprovisionamiento necesario para afrontar el verano. De esta manera, acompañados de 23 personas (dos españoles, un mulato, un negro una mujer indígena, dos niñas y dieciséis indios), se encaminaron hacia una llanura circundada por todas partes de bosques muy espesos, que se llamaba Santa María, debido a una capilla, que allí habían construido, a cinco o seis leguas de S. Rafael.
Don Pedro mandó avisar al P. Ruiz, que, para llegar a donde ellos se encontraban, tomara otro camino, que él mismo había hecho abrir, temiendo que los indios, al ver aquella caravana, se espantasen y no se presentasen más.
Mientras tanto, creciendo siempre más el aflujo de indios, fueron construyendo en aquella llanura cabañas con su capilla. Los sacerdotes eran incansables enseñando el Evangelio. Los pocos soldados españoles que se habían quedado en Santa María, regresaron a la reducción de S. Rafael, para que sus armas no fueran motivo de temor y alejamiento de las tribus desconfiadas. Don Pedro había alcanzado la seguridad de que los indios, en base a su palabra y sus promesas, no intentarían retirarse y mucho menos agredir.
Así, aquellos días transcurrieron en ansiosa espera, como se lo puede imaginar, de la llegada de la expedición del P. Ruiz.
Pero un día, tal vez el 20 de octubre, don Pedro y el P. Solinas, en compañía de algunos indios, salieron, en dirección hacia el sur, con el deseo y la ilusión de salir al encuentro de la gran caravana salteña, guiada por el P. Ruiz y el célebre capitán Arias. Probablemente, entre la partida y el retorno a Santa María no pasaron más de tres días. A la vuelta, notaron con gran sorpresa la presencia de un numerosísimo contingente de indios, quinientos y más, enteramente armados y con los cuerpos totalmente pintados, como solían hacer para una fiesta o una batalla. Los misioneros no habían recibido la menor noticia sobre la llegada de estos visitantes. Los cuales cercaron la capilla por varios días, demostrando hipócritamente amistad, mientras los misioneros, a su vez, no se cansaban de ofrecer alimentos, vestidos y regalos varios. Los indios respondían con agradecimiento a tantas demostraciones de afecto, pero su actitud era un auténtico fingimiento: sin duda esperaban refuerzos, que les permitiesen atacar la misión y aniquilarla.
7. Se prepara la traición.
Los cabecillas de aquellos indios, gracias, evidentemente, a un hábil servicio de espionaje, habían controlado todos los movimientos de los acampados en Santa María y viendo que eran pocos, querían aprovechar para eliminarlos. Aquellos quinientos indígenas eran 150 Tobas y el resto estaba compuesto de cinco caciques Mocovíes con sus guerreros. No había mujeres ni niños.
La noche entre el 26 y el 27 de octubre, llegó con gran cautela un cacique de los Mataguayos, que, con gran secreto advirtió a los misioneros acerca de la traición maquinada por los Tobas y Mocovíes infieles.
Al instante cambió el estado de ánimo y el clima espiritual de los religiosos, comprendiendo que estaba por llegar para ellos el momento por tantos años deseado y esperado.
Por eso, ambos comenzaron a preparar sus almas para entregar sus vidas y sangre por la salvación eterna de aquellos pobres hermanos indígenas. Con todo, tenían sus dudas sobre dar o no importancia al aviso del cacique, por lo cual no dejaron de dar a los indios muchos signos de alegría y afecto, haciendo de modo que volviesen alegres y contentos a sus familias, de modo que conquistados por esta amistad, al menos algunos se resolvieran a agregarse al número de los catecúmenos.
Con esta santa ilusión, pero no sin temores, la mañana del 27 de octubre, en la Capilla de Santa María, los dos sacerdotes oraron intensamente y se prepararon a la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. Primero lo hizo el P. Solinas.
Después continuaron su labor, distribuyendo víveres y hablando de Dios, mientras aquellos indios continuaban en su ficción, demostrándose interesados y contentos, en el momento mismo en que se preparaban para asesinarlos.
8. La “gran hora”.
En realidad, los jefes de los Tobas y Mocovíes, inspirados por sus hechiceros, se preparaban para organizar el asalto, que tuvo lugar a las primeras horas de la tarde.
Los misioneros, hacía poco que habían llamado con campanillas a los neófitos para el catecismo y estaban ya comenzando la enseñanza. En aquel momento, aquellos traidores, viendo indefensos a los dos ministros de Dios, incitados por el demonio y por los hechiceros, haciendo oídos sordos a los misterios de nuestra santa fe y por odio de la ley de Dios, que con el más grande amor por sus almas, les predicaban aquellos sacerdotes del Altísimo, los agredieron con gran griterío y los mataron con flechas y otras armas parecidas a clavas y los decapitaron. Después mataron también a dieciocho personas (dos españoles, un negro, un mulato, dos niñas, una india y once indios), que estaban junto con los dos misioneros en Santa María. Los desnudaron a todos y después de haberles cortado la cabeza, hincaron en sus cuerpos una flecha.
Los indios escaparon con aquellas cabezas en señal de triunfo, como siempre solían hacer y después festejaron, bebiendo con los cráneos usados a modo de copas hasta caer embriagados, según la costumbre de aquellas tribus. No cargaron sobre sus caballos los cuerpos de los asesinados, porque tenían miedo de que llegasen los soldados españoles y los indios cristianos de la reducción de S. Rafael, que distaba apenas seis leguas. Y, sobre todo, porque tenían el presentimiento de la llegada, junto con el P. Ruiz, de Lorenzo Arias, que, por cierto, habría vengado aquel odioso asesinato. De los que estaban en Santa María con los misioneros se salvaron sólo los mensajeros, que aquella misma mañana habían sido enviados por don Pedro al encuentro del P. Ruiz, y un indio, que pudo escapar con un caballo encontrado en las cercanías y que, pocos días después, pudo contar todo lo sucedido a los cristianos de Humahuaca.
El martirio tuvo lugar a la tarde del miércoles 27 de octubre, vigilia de la fiesta de los santos Apóstoles Simón y Judas Tadeo. El P. Solinas tenía cuarenta años, de los cuales veinte de vida religiosa, once de sacerdote y nueve de misión. Era todavía joven, pero ya maduro para el cielo.
Cuando llegaron el P. Ruiz , Lorenzo Arias y su comitiva, encontraron la reducción de S. Rafael desierta, porque los cristianos (Ojotáes y Taños y los otros catecúmenos que vivían con los misioneros) se habían retirado hacia el Valle del Zenta, para ponerse a reparo de tan feroces enemigos.
El P. Ruiz, al llegar a Santa María, se quedó muy disgustado por no haber ganado, también él, la corona del martirio. Demostraba esta pena derramando cálidas lágrimas cada vez que hacía memoria de estos episodios. El sargento mayor Lorenzo Arias quería perseguir a los enemigos, para darles un merecido castigo, pero el P. Diego Ruiz lo impidió, diciendo que había venido con sus compañeros a convertir a los infieles y no a combatirlos y matarlos.
9. La visión del “silenciario” de Oliena.
Ahora, nos trasladamos a leguas de distancia, nuevamente hacia la Cerdeña, de donde salió el P. Solinas rumbo a nuestra América. Pero nos quedamos en la misma época, para asistir a un hecho portentoso, bien documentado por testigos oculares.
Antes que la noticia de estos dolorosos sucesos llegara al P. Ruiz, que se encontraba muy próximo al lugar, fueron conocidos de modo sobrenatural en Cerdeña.
Efectivamente, en el convento de los capuchinos de Bitti vivía un anciano y santo hermano coadjutor proveniente de Oliena. Por su santidad y su continuo silencio, era llamado “fray Silenciario”.
Cuenta el biógrafo del P. Solinas (A. Maccioni) que en el mismo momento, cuando en el Chaco sucedía el asesinato, Dios mismo quiso hacer conocer la noticia en Cerdeña a un gran siervo suyo, para dar mayor testimonio a nuestro ínclito mártir. El hecho sucedió así: entre los muchos religiosos capuchinos conocidos por virtud, milagros y profecías, que florecían y florecen en la Provincia de Sassari,…. en el convento de Bitti, había un religioso nacido en Oliena, patria del venerable P. Solinas.
En la hora en que la comunidad se disponía a cenar, este santo hombre rompió su inalterable silencio, que tan puntualmente observaba en esta familia religiosa, con tales y tantas demostraciones de alegría extraordinaria, que hacían entender bien que en su pecho palpitaba el Espíritu y comunicaba a su alma, soberanamente llena de Dios, noticias del cielo. La comunidad se maravilló mucho por semejante júbilo improviso y el guardián, prudentemente, para dar alguna explicación del quebrantamiento del silencio, inviolable, según las reglas en todo el convento y sobre todo en el comedor, lo reprendió severamente por haber transgredido las sagradas constituciones con aquellas insólitas demostraciones de alegría, y al mismo tiempo le pidió el motivo de tan grande alegría, que, a su parecer estaban fuera de lugar.
Una vez vuelto del éxtasis, el piadoso religioso, con mucha humildad y obediencia, para ejemplo de los tibios y sostén de los fervorosos, respondió, pidiendo a todos que no se escandalizasen por aquellas repentinas expresiones de júbilo, a las que se había dejado llevar, sin quererlo. El Señor le había hecho la gracia de hacerle conocer la noticia del glorioso martirio e ilustre corona con que los infieles indios, justo entonces, habían honrado a su copaisano, al P. Juan Antonio Solinas en la provincia del Chaco.
El superior suspendió entonces la ejecución de una regla tan importante y lo exhortó a dar gracias al Señor por un beneficio tan insigne, recibido de su libre mano. Comenzó diciendo: “Padre Superior, ¿permite que haga un brindis?”. Obtenida la licencia, se congratuló con su copaisano, que en este momento “sufre – según palabras del mismo fray Salvatore de Oliena – el más cruel martirio a mano de los salvajes de América Meridional”. Sigue enseguida la descripción del canibalismo practicado por aquellas hordas con el cuerpo del P. Solinas. Finalizó, exclamando: “Pero lo que más me urge dar a conocer para gloria de Dios y que trae indecible consuelo a mi corazón, es que su alma ha volado directamente al cielo entre los beatos que ven a Dios cara a cara”.
Después, que el superior le hizo asegurar bajo juramento todo lo que había afirmado, en presencia de los venerables padres del Convento, que estaban al corriente de los favores que el Cielo reservaba a aquel religioso, hizo una relación escrita y firmada por todos, enviándola al padre rector del colegio jesuita de Oliena. El provincial de los jesuitas, recibió muy pronto las noticias detalladas y confirmó que el martirio del P. Solinas se había desarrollado en las maneras descritas por fray Salvatore, en las circunstancias más detalladas vistas y reveladas por él.
Así Dios dio un testimonio tan insigne de la gloria de nuestro mártir, manifestando desde tan grande distancia la corona que él se ganaba y disponiendo que este favor fuese manifestado ante testigos tan acreditados.
Como se dijo, la visión del fraile “silenciario” tuvo lugar contemporáneamente con el mismo martirio del P. Solinas. Este sucedió en las primeras horas de la tarde, mientras que aquella se desarrolló en la hora de la cena de los frailes. Dada la diferencia de cinco horas en el huso horario entre Italia y Argentina, se tiene un perfecto sincronismo.
10. Los dieciocho mártires laicos anónimos.
Lamentablemente las crónicas dicen muy poco de estos laicos martirizados también ellos por Cristo. No transmiten ni siquiera sus nombres. Sabemos sólo que eran dos españoles, un negro, un mulato; dos niñas, una mujer indígena y once indios.
Es hermoso poner de relieve tanta diversidad unida bajo la armonía del Evangelio, abrazado hasta la muerte: adolescentes y adultos, razas diferentes, colonizadores, aborígenes y un descendiente de africanos, todos mancomunados por la firmeza de una misma fe. Este grupo de mártires nos hace evocar la primera comunidad de creyentes nacida en Pentecostés, con variedad de lenguas, pueblos y proveniencia.
11. Verdadero martirio.
Apenas dos años después de la muerte de nuestros personajes, el doctor Jarque, erudito sacerdote del clero de España y de América y después jesuita, escribió en 1685: “Llamo mártires a los misioneros P. Juan Antonio Solinas y don Pedro Ortiz por las dos siguientes razones. Primero: Es cierto que, para hacer conocer al verdadero Dios a los infieles y hacer crecer su gloria, de modo que lo pudiesen adorar todas aquellas tribus, reconociéndolo y sirviéndolo como Creador, ellos entraron en aquellas sus tierras y se expusieron a los riesgos de la muerte más cruel. Y esto con tal intrepidez y ánimo deliberado que, habiéndoles dicho, pocos días antes de la muerte, algunos catecúmenos de la reducción de S. Rafael, que los bárbaros Tobas y Mocovíes querían matar a los misioneros, respondió (don Pedro) con mucho coraje: «¿por qué deberían matarnos, sabiendo que nosotros jamás les hemos hecho daño alguno y, al contrario, sólo deseamos su bien? Pero yo no debo desistir de procurarles con todas mis fuerzas la vida eterna para sus almas, por más que yo deba perder la del cuerpo. De aquí parte el segundo motivo: estos insignes misioneros, por la salud eterna del prójimo y la vida espiritual de su alma, han expuesto sus cuerpos a los tormentos y a la muerte con pleno conocimiento y advertencia del peligro al que se enfrentaban. Por lo tanto, si alguien es venerado como mártir por parte de la Santa Iglesia, a causa de haber perdido la vida por haber servido con caridad a los fieles apestados, aunque no haya habido ningún tirano que los atormentara, sino que murió acabado por el servicio de caridad hacia el prójimo, ¿no será mucho más excelente el martirio de aquellos que, no para curar los cuerpos sino para librar del infierno sus almas, han expuesto su cabeza al cuchillo?
Sólo por esto merecerían la aureola de los mártires, aunque no apareciese externamente en los indios tiranos el odio de la fe que tenían Diocleciano, Maximiano, Juliano y los demás perseguidores de la Iglesia. Pero, no parece que semejante odio hacia la fe estuviera ausente en los bárbaros Tobas y Mocovíes. De hecho no tenían otro motivo para odiar a aquellos pobres y desarmados sacerdotes, fuera de la fe, porque sabían bien que no molestaban a nadie; más aún hacían un gran bien a todos los que se les habían unido espontáneamente y no con la fuerza, atraídos solamente con regalos, con amistad y dulces palabras. Y si ellos no hubieran querido formar parte de la reducción, quedando escondidos en sus bosques, los misioneros, ciertamente, los habrían dejado tranquilos y en paz. Por más que tuvieran cierto hastío con los españoles, por las hostilidades pasadas, sabían bien que los jesuitas y don Pedro jamás habían usado las armas y ni siquiera antes habían ido contra ellos, al contrario siempre los habían protegido como bien sabían algunos de los mismos asesinos, cuando se encontraron en las ciudades españolas”.
Y Jarque, responde a una posible objeción: “Pero, suponiendo y no concediendo, que los bárbaros comunes se hubiesen movido con el ánimo de vengar las ofensas recibidas de los españoles, está fuera de duda que la tentativa de los hechiceros, inspirados por el demonio su maestro, por lo cual los mandaban contra los misioneros, fuera principalmente la de impedir los progresos de la santa fe…Y ni siquiera los fieles han dudado de que se les debía la gloria del martirio. En efecto, cuando fue llevado a Jujuy el cuerpo de don Pedro, por cierto que celebraron sus exequias en la iglesia, por haber perdido a semejante pastor, pero más le demostraron alegría y afecto por que lo consideraban un intercesor suyo en el cielo y por tener en la tierra la gloria de un hijo coronado con la aureola del martirio… También en la provincia de Guipúzcoa y Vizcaya el Señor infundió esta misma persuasión de festejar la muerte como la victoria de un mártir. Sólo se impidió que se diera un culto, debiendo esperar para esto el permiso de la Santa Sede Apostólica, a la cual únicamente pertenece el reconocimiento en una materia tan por encima de todo juicio humano.
Como confirmación de la autenticidad del martirio, también otro autor, antes citado, hace hincapié en la visión del fraile capuchino de Bitti, de la cual ya hemos tratado. (M. A. Vergara, Don Pedro Ortiz de Zárate – Jujuy, tierra de mártires, 324 – 325).
En realidad, si se compara asimismo con el martirio de S Roque González y sus compañeros, en la provincia del Paraguay, no se ve casi diferencia, en cuanto a las motivaciones que produjeron los asesinatos en el Valle del Zenta: el influjo de los hechiceros, por inquina contra la fe católica, que alejaba de su influjo maligno a los indios que se agolpaban en torno a los misioneros, funciona en forma idéntica.
MARTIRESDELZENTA.ORG